El proyecto comenzó a tomar forma de manera más consciente en uno de mis recorridos diarios de casa al taller. Cada mañana, las aceras grises y artificiales aparecían tapizadas por una alfombra de flores rosadas, caídas de los majestuosos árboles de corteza de encaje que acompañaban mi camino. Estas flores, increíblemente preciosas y coloridas, destacaban con su vibrante color rosado sobre el suelo monótono, creando un contraste que no podía pasar desapercibido.
Me llamo la atención la indiferencia de los transeúntes ante este despliegue de belleza. Las flores, esparcidas por el suelo, eran pisoteadas sin contemplación, tratadas con más asco que admiración. Este pensamiento sobre el desperdicio de tanta belleza natural, abandonada y aplastada, comenzó a germinar en mi mente.

Sin una idea clara de lo que podría hacer con todo ese material que la naturaleza me ofrecía, comencé un ritual diario que se convirtió en la semilla de este proyecto. Al igual que un agricultor que recolecta sus verduras con esmero cada mañana, yo empecé a recolectar esas flores. Cada día, antes de llegar al taller, me detenía a recogerlas, cuidando de que ninguna se perdiera en medio de la rutina diaria. Este acto, en su sencillez, era una forma de resistencia contra la indiferencia, una manera de preservar y honrar esa efímera belleza que el entorno natural me regalaba.
Fue en este momento cuando comprendí que el proyecto no se trataba solo de crear algo nuevo, sino de rescatar y transformar lo que ya existía. Las flores recolectadas se convirtieron en el punto de partida para mis exploraciones artísticas, un símbolo de la relación entre lo natural y lo artificial, y de cómo la belleza puede ser fácilmente ignorada o subestimada en la vida cotidiana.
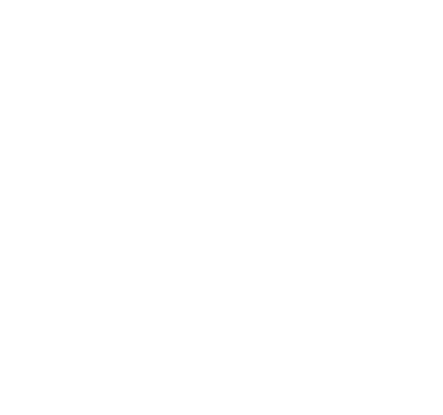

 Consúltanos por WhatsApp
Consúltanos por WhatsApp